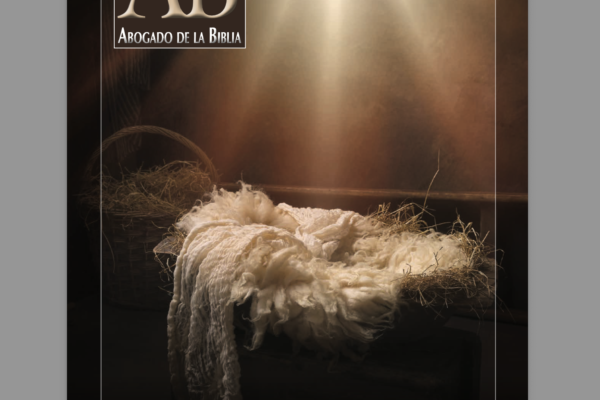“Este mandamiento nuevo les doy: que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros” (Juan 13:34, 35).
Aunque estaba familiarizada con el mandato de Jesús, me resistía a aplicarlo con una hermana en Cristo.
Elaine y yo asistíamos a la misma iglesia, pero, aparte de nuestra fe en Cristo, teníamos muy poco en común. Esta mujer de mediana edad había vivido toda su vida en nuestro pequeño pueblo ubicado cerca de la costa sur de Oregón. Yo estaba recién llegada a la comunidad. El mundo de Elaine consistía en su esposo, sus hijos adultos, familia extendida muy unida y actividades de la iglesia. Yo era una ama de casa con tres hijos, de cinco años de edad para abajo.
Había otra razón por la que no teníamos relación. Elaine tenía ideas ya establecidas (negativas) sobre nuestro ex pastor. Otros en la congregación se pusieron del lado de ella. Mi esposo y yo, junto con otros en la iglesia, habíamos apoyado el trabajo del pastor.
Ahora teníamos un nuevo pastor. Tal vez la armonía y la amistad entre Elaine y yo podrían haber florecido más adelante, pero no estaba destinado a ser así.
Semanas antes, a Elaine le habían diagnosticado un tipo de cáncer agresivo. Nuestra iglesia, junto con su numerosa familia, oró por ella. Mi esposo y yo oramos también, pero la condición médica de Elaine empeoró. Poco tiempo después, la familia pidió que no fueran a visitarla.
Sabía que el Señor quería que me acercara a Elaine, pero aún no la perdonaba. Así que con una terquedad silenciosa, me resistí a Su gentil insistencia. Después, un sábado por la mañana en septiembre, el Espíritu Santo puso un pensamiento en mi mente: Dale tus flores a Elaine.
La prueba
“Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre por ser ustedes de Cristo no perderá su recompensa” (Marcos 9:41).
Todo el verano vi crecer mis flores cerca de la ventana de nuestra cocina. Eran dos plantas gigantes de margaritas, un arbusto de dalias y una sola espiga de gladiolas. Había regado, quitado las hierbas malas y me había dedicado a esas flores como una madre que atiende las necesidades de su hijo pequeño. Esperaba con ansias cuando ya pudiera hacer un colorido ramo de otoño para la mesa de mi comedor.
En septiembre, la familia de Elaine informó a la congregación que pronto fallecería. Fue entonces, ese sábado por la mañana, que el Espíritu Santo me reveló cómo podía ministrarla.
Al principio, me resistí a separarme de mis preciosas flores, ahora en pleno florecimiento. Pero la prueba del Señor no se trataba de regalar algunas flores; se trataba de que yo fuera fiel a Él, sin importar el resultado. La elección era mía.
Elegí pedirle perdón a Dios por mi terco corazón. Elegí perdonar y ministrar a Elaine regalándole mis preciadas flores.
Pero mi sincera decisión planteó un nuevo problema. ¿Cómo se las haría llegar? No sabía dónde vivía. ¿Qué pasa si encuentro la casa de su familia, llamo a la puerta y se niegan a responder? Mi preocupación resultó innecesaria.
Obediencia fiel
“Estuve enfermo, y me atendieron” (Mateo 25:36).
Una joven pareja de nuestra iglesia fue a mi casa más tarde ese sábado. Le dije a Susan lo que tenía que hacer y accedió a acompañarme.
Con las tijeras en mano, corté los tallos de las gigantes flores amarillas, dalias con rayas amarillas y rojas completamente abiertas, y el tallo de una gladiola rosa salmón. Después de arreglarlos y envolverlos en un gran embudo de papel, Susan me llevó a la casa de Elaine.
Llamamos a la puerta principal y uno de sus hermanos abrió la puerta. Su rostro reflejaba una profunda tristeza.
“Me gustaría que Elaine tuviera estas flores”, le dije. Abrí los brazos y le di el ramo. Dile que son de Virginia. Me dio las gracias, dijo unas palabras amables y luego cerró la puerta.
Cuando di la vuelta y caminé de regreso al auto, una increíble sensación de alegría estalló en todo mi ser. El Señor me había perdonado y me había regalado paz ese mismo día, pero ¿ahora? Ahora Él me llenó de Su gozo, un regalo de gracia inesperado, como resultado de mi fidelidad y obediencia a Él.
Esas flores no eran mías. Tuve el placer de criarlas y de admirar su creciente belleza. Pero el Señor quiso que fueran mi regalo de amor, mi regalo de disculpa y de perdón para Elaine. Más tarde, su madre compartió conmigo que después de que nos fuimos, la familia levantó la cabeza y los hombros de Elaine de la almohada para que pudiera ver el ramo y le dijeron que era de Virginia.
“Qué hermoso ramo de flores”, logró decir Elaine.
¿El vibrante ramo de flores le habría recordado a Elaine que un día vería a Jesús cara a cara? ¿Mi regalo le habría asegurado mis sinceras disculpas y mi ofrecimiento de perdón? Me gusta pensar que así fue. Elaine murió en paz en la esperanza de la resurrección.